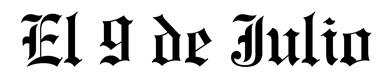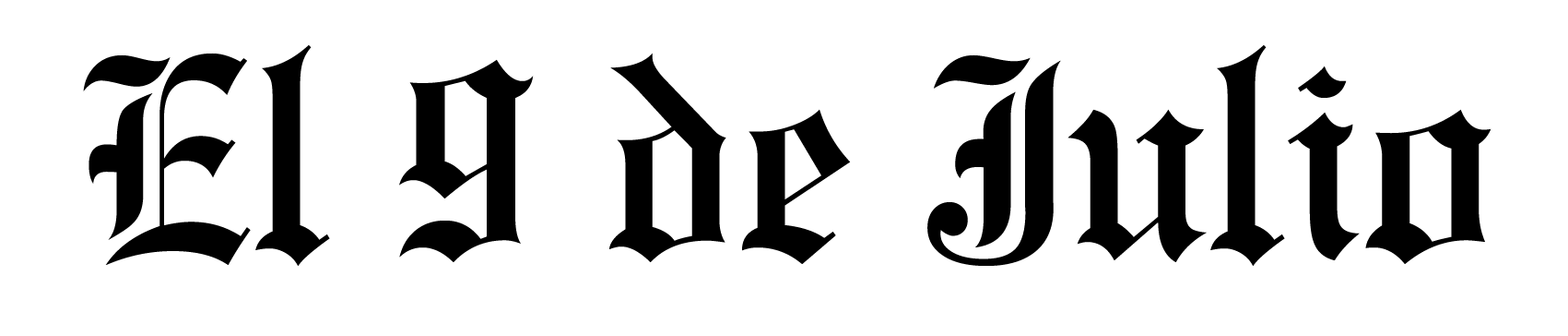Historias y curiosidades
Por Héctor José Iaconis.
El viernes 8 de agosto de 1893, desde la estación “Once de Septiembre”, cabeza de riel del Ferrocarril del Oeste, partió en el tren de las seis de la mañana con destino a 9 de Julio. Si bien el viaje era relativamente breve, una sensación de intranquilidad lo embargaba. No era, en efecto, un tiempo del todo propicio para efectuar una excursión que se preciara de tranquila pues, en el interior de la provincia, los partidarios de la Unión Cívica Radical habían tomado las armas, asonando varios pueblos. Más aún, pocos días antes, cerca de 9 de Julio, para evitar el avance de las fuerzas revolucionarias, los adeptos del Partido Unión Provincial (autonomistas) desarticularon los rieles generando el descarrilamiento de un tren.
Alrededor del mediodía arribó ileso al pueblo. En la estación lo aguardaba un viejo amigo, radicado desde hacía algunos años en 9 de Julio, quien luego de confundirlo en un prolongado abrazo, le señaló un extenso manifiesto revolucionario colocado en un placarte de la estación, donde se daba cuenta que los sublevados habían destituido las autoridades municipales.
Cuando el cabriolé, que los conducía desde la estación hasta el Hotel “La Cruz de Malta” (ubicado frente a la plaza principal, en la esquina de las cuales Mitre eYrigoyen), se puso en marcha por la espaciosa avenida General Vedia, se sintió desanimado, y sospechó que se trataba de la fatiga causada por el viaje.
A través de la ventanilla de la portezuela lateral del coche observaba el paisaje. Veía un pueblo anquilosado y poco desarrollado: en los suburbios, casas o barracones de ladrillo sin revocar y toscos ranchos construidos con paredes de adobe y techos de juncos; en el radio urbano, calles y veredas con deficiente nivelación y edificaciones de cualidades arquitectónicas con escasos ornados. Le resultaba fastidioso observar la insistencia puesta en el uso de elementos decorativos ; pues prefería, en las fachadas de los edificios, la volumetría más compleja y estructurada, propia de los estilos centroeuropeos.
Al notar la cotidianidad prosaica que parecía respirarse en ese ambiente aldeano, no evitó pensar que nada extraordinario podría estar sucediendo allí. Al llegar a la intersección con otra avenida, el coche se detuvo para dar paso a un cortejo fúnebre que se disponía a tomar por la misma arteria, pero en sentido opuesto. Mientras avanzaba la carroza y el austero séquito, volvió a sentirse sobrecogido por un extraña conmoción interior, especie de temor profundo, del cual no podía percibir fundamento alguno.
El templo de los Masones
Después de acreditarse en el hotel caminó unos cincuenta metros, desde la puerta del hotel hasta un edificio enclavado sobre la misma vereda, el templo de la Logia Masónica “Igualdad”.
Hasta entonces nada, en absoluto, pudo obtener de labios de su amigo, con relación a ese aparato.
La vereda se hallaba atestada de personas, algunas vestían uniforme militar, otras tenían en sus cabezas las boinas blancas, distintivo de la Unión Cívica Radical. Después de transponer la puerta de acceso, ingresaron a la antesala que, en la monserga masónica, es conocida con el nombre de salón de los pasos perdidos. Allí, varias personas departían en voz baja.
El amigo, que le servía de anfitrión, con un ademán discreto lo invitó a ingresar al templo propiamente dicho, cuyo acceso estaba reservado sólo a los miembros de la Orden. En el salón había hombres de diferentes edad, la mayor parte de los cuales no eran masones. Ese día la Logia estaba abierta a todos, profanos e iniciados, para velar los restos de un militar (integrante de las fuerzas revolucionarias que habían sitiado el pueblo) asesinado mientras se dirigía a parlamentar con los autonomistas.
Apenas un murmullo suave interrumpía el silencio de ese lugar, donde los francmasones tenían sus reuniones secretas, pero que ahora servía de capilla atiende.
No era un recinto demasiado amplio, la escasa luz azulina proveniente de unas vidrieras altas le confería un aspecto lóbrego. Todavía más sombrío lo tornaba -a ese escenario- el catafalco, ubicado delante del ara del templo, y los siete sirios que ardían en derredor. De las paredes, recubiertas con paños negros, pendían siete palias o gallardetes, de terciopelo, sobre los cuales se encontraban bordadas las insignias y símbolos francmasónicos más generalizados. En el centro de la pieza, dos columnas que aludían constitución ebúrnea, tenían grabadas las iniciales J y B, y delante de ellas dos hombres, revestidos con mandiles y collarines, formaban guardia de honor al difunto. Más atrás, otros cuatro, ataviados de igual forma, pero portando espada flamígera (una herramienta masónica), permanecían de pie a cada extremo del túmulo funerario.
No era la primera vez que estaba frente a los miembros de la Masonería. De su infancia conservaba el recuerdo de éstos, viéndolos avanzar por la avenida de la Grand Armée a varios masones, junto a los Comuneros de París, portando la bandera blanca con una leyenda: “Amaos los unos a los otros”. Conocía poco acerca de doctrinas de la francmasonería. En buena medida tenía por ciertas las palabras que Alejandro Dumas puso en labios de Rousseau, cuando el filósofo visitó la Logia de la calle Platriere: “Busco lo que no encuentro. Verdades, no sofismas” .
Unos treinta minutos más tarde, el templo de la Logia “Igualdad” había quedado desolado. Todo la muchedumbre marchó detrás de la cureña que conducía los despojos del soldado muerto hasta el cementerio.
Con la mirada puesta en el delta (pequeño triángulo equilátero, dentro del cual estaba inscripto el tetragrama o las letras hebreas que significan Jehová), colocado sobre el asiento que usaba el venerable maestro, aguardó a su amigo quien, al cabo de unos minutos, apareció acompañado por el maestro de ceremonias de la Logia.
El hombre, en cuya vida profana ejercía la profesión de médico, era de estatura regular, más bien robusto y de rostro grueso. Vestía un riguroso saco Chesterfield, de paño negro, con solapas de terciopelo y tablón frontal que ocultaba los botones. Sobre su pecho colgaban unos quevedos de cristal obscurecido y, desde el bolsillo próximo, suspendida por una gruesa leontina, pendía una alhaja, cuya forma era similar a la de un compás.
Medido en sus afirmaciones y cortés en el trato, demostró deferencia hacia el viajero, a quien agradeció haber aceptado visitar la Logia. Seguidamente, los condujo por una crujiente escalerilla de madera hasta un salon-cito en el subsuelo. Ese lugar, llamado «cámara de las reflexiones», (donde los masones conducían a los postulantes, que deseaban ingresar a la sociedad, antes de comenzar el ritual de iniciación), no poseía más mobiliario que una pequeña mesa, sobre la cual se encontraban una calavera, un tintero y una clepsidra.
A partir de entonces, la vida de aquel hombre no sería la misma. Desde luego, nuestro relato concluye aquí, pues lo demás, aquello que los documentos históricos no puede comprobar, queda el testimonio oral que se pierde en la bruma del tiempo.