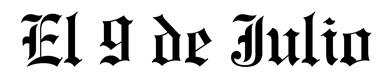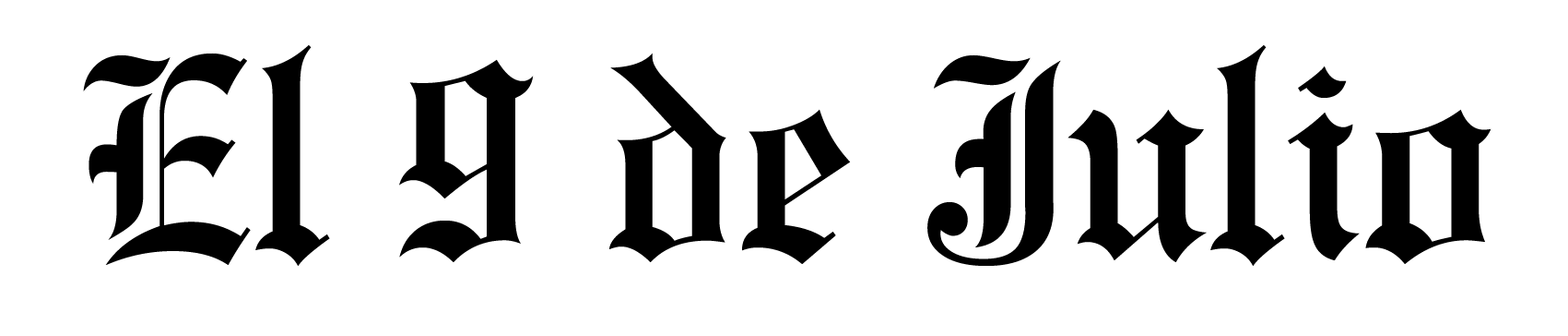Las ganas de escribir, de pensar en voz alta, hoy nacen desde las tripas. Esa sensación de congoja en el estómago, la garganta que se cierra, y la intensidad del ahogo que se desinfla cuando caen las primeras lágrimas y un suspiro silencioso envuelve el aire.
Es la tristeza que te cubre el alma, que no te deja pensar en otra cosa. Que se te mete debajo de la piel. Es un dolor nuevo que quizás algunos creían no iban a sentir. Uno que nos agarró desprevenidos y nos dio un sopapo de lleno en la cara. Y eso es aún peor, porque el dolor es nacional, es mundial y lloramos todos juntos.
Hoy se murió él. Se fue el argentino más argentino que alguna vez existió y existirá en nuestro país. El que nunca pasó desapercibido, del que todos tienen una opinión aún sin que él las haya pedido jamás. Y mientras él se sube al colectivo de este potrero para ir a jugar al fútbol a otro, las calles se tiñen de negro y los estadios se llenan sin partidos.
Se fue ese que hizo creyentes a muchos. No de lo divino, la sangre azul y la fe ciega. No. Él evangelizó con sueños tan terrenales y reales como la alegría. Porque a esos que no tienen nada, que la Argentina una y otra vez prefiere olvidar o descartar, les arrancó del corazón dolido cientos de lindos momentos. Los hizo gritar de euforia, los hizo olvidar sus miserias y les devolvió algo de justicia social, porque para gritar un gol no hace falta comer caviar.
Pero ese diez no sólo repartió esperanzas épicas a diestra, y sobre todo a siniestra. No. Nada de eso. Él evidenció la faceta más humana posible: todos podemos fallar. Él se hundió en el fondo, cayó sin escala y sin red que lo aguante. Pero se volvió a levantar y al caído le sirvió como ejemplo. El desahuciado encontró en ese héroe de carne y hueso la excusa perfecta para seguir su lucha.
Porque él no salió de un comics. Él no vestía con capa o saco y corbata. Él no fue la consecuencia inviolable de las buenas conductas, el alumno consagrado, el respetuoso de las instituciones, el emblema de la educación universitaria, ni el predicador del manual del buen samaritano. Él no fue el hijo de la elite, el prodigio de los acomodados, sino todo lo contrario. Él se burló de todo eso, desvistió al poder, y errado o no, siempre pagó y gozó de las consecuencias de su magia y sus verdades.
Pero la tristeza es doble. Lo es en primer lugar por su partida, pero también porque en su silencio surrealista nacen los caníbales de la moral. Esos que llegan con la vara de la ética para imponer sus mandamientos clasistas. Esos que querían la autopsia en vida, y hoy se arremangan los colmillos para incautar y confiscar las lágrimas ajenas. Llegan esos, que ni en la tristeza nacional y mundial saben hacer silencio.
Lo ejecutan en la hoguera de los modales y la buena conducta. Son los cazadores de brujas que lo desplazan por no ser «como uno». Lo llaman «Maradroga» y desprecian su existencia porque tienen el corazón demasiado verde. No escuchan el dolor respetuoso del mundo, no. Esos sólo ven un jugador de fútbol, porque simplemente su retina no les permite interpretar más allá de su ombligo.
Esos justicieros de cartón quieren imponer a los gritos su desesperado orden natural darwiniano: que la bandera de la Argentina por el mundo la tiene que izar un blanco de ojos azules, empresario bilingüe de la real sociedad con títulos de honor, hombre hecho y derecho fiel devoto con hijos hermosos.
Esos integrantes de la secta moral nos quieren zamarrear desde la solapa intelectualidad, y mientras nos adoctrinan en los buenos modales le buscan a él los errores con el cuerpo aún tibio. Le cuentan las contradicciones, los hijos, los problemas. Lo bajan a la Tierra para pisotearlo y exponer en una lista imaginaria todos sus falencias.
Pero esos cazadores de brujas nunca van a entender que él somos todos nosotros. Somos un puño apretado en el aire cuando nos sale una bien. Somos el sueño vivo que podemos cambiar nuestra realidad. Somos el error contante con la confianza ciega. Somos el que insulta a la injusticia institucional. Somos la evidencia de la diferencia de clase. Somos Argentina.
Y lo despedimos como un niño pequeño al que se le fue la pelota al lado y se queda mirando al suelo con los ojos rojos, haciendo fuerza para no llorar desconsoladamente. Y lo volveremos a ver por la eternidad, como ese mismo niño, que cuando el vecino le devuelve la pelota sonríe de oreja a oreja con las lágrimas aún pegadas a los cachetes, y la para de pecho y le mete un zurdazo fuerte que impacta en los malvones de mamá.
*Quien escribe esto es fanático de River Plate y nació en septiembre del ´86. No afirma ni desmiente haber gritado los goles desde el horno.