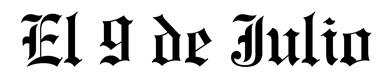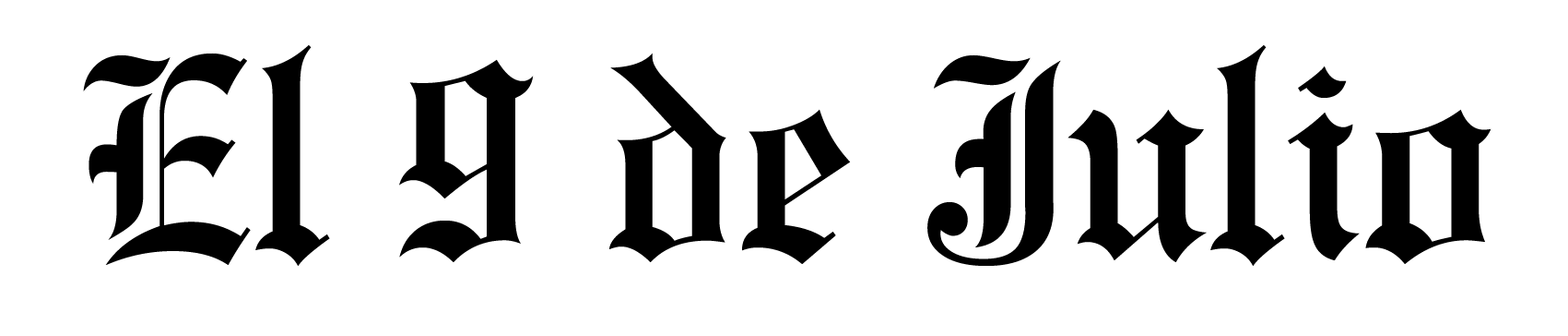Por Guillermo Blanco
Por Guillermo Blanco
Siempre detrás de sus pichoncitos, un sábado Dalma Salvadora Franco de Maradona apareció por mi 9 de Julio natal, donde varios equipos del club barrial porteño en el que actuaban sus hijos menores habían llegado allí para confraternizar con pibes de aquí. Fueron ella y varias de sus hijas junto a papá Chitoro, con quien compartió toda una vida y, como ocurre con los chajás que abundan por el río Corriente (sin “s”), cuando se va uno al otro le cuesta demasiado vivir solo. Diego aquella vez no pudo ir y envió unas pelotas firmadas para sortearlas a beneficio del Centro Privado de Rehabilitación del Lisiado (CEPRIL). Pero ella decidió ir igual para estar cerca de los más chicos, como buena madre. Al mayor ya le habían crecido las alas y podía volar solo, a fines de los 70. Los otros seguían necesitando demasiado de ella.
Este domingo, el vientre del avión procedente de la exótica Dubai no valía aquella caja de la chata de don José Trotta cuando cebollitas y padres juntaban sus sueños y sudores rumbo al nuevo sueño de jugar. Ahora Diego, acaso empastillado para ahorrar descanso a triste futuro cercano, deposite por un rato su nombre y apellido impregnados de fama en el asiento delantero, y mientras recueste el suyo vuelva a ser aquel Pelusa a quien su madre acariciaba, mimaba y acompañaba tanto en las anónimas zanjas de Fiorito, como en los vericuetos de cemento que lo aguardaban a la vuelta del camino con sus profundos baches macrianos.
Con los ojos cerrados acaso hayan vuelto aquellos atardeceres cuando la esquina de Azamor y Mario Bravo era una pajarera y los ocho gorriones caían y se sentaban a la mesa de plato escaso pero desbordantes de afecto. Don Diego que cansado callaba sus angustias y se entendía con ella en silencio, la abuela Salvadora Cariolichi que con su pipa simbolizaba el hilo de la historia, el techo de chapa, las cumbreras desprolijas entre el portland salpicando ladrillos frágiles, y el patio al costado como una extensión de la pieza donde dormía el Pelusa con el Lalo y el Turquito, los más chicos de batallón. El Pelu había nacido a las siete y cinco del domingo 30 de octubre en el hospital Evita, de Lanús, adonde su madre había llegado con dolores de parto aunque con tiempo para advertir una estrella en el piso. La historia la contamos por primera vez en El Gráfico y la propia Tota recordó que el médico partero, al nacer el que fue el primer varón del simbólico día, exclamó: “Es puro culo, señora”.
Entre sueños y entre nubes, acaso Pelusa rememore el momento de la llegada de un señor de bigote fino y sapienza ancha que frenó en la misma chata de don Yayo para buscar al pibe a quien Goyito Carrizo había llevado a probar a Argentinos Juniors. Era Francisco Cornejo, vocacional tipo de esos que pululaban por el mapa juntando espigas. El primero que le pagó una Coca, el que lo proveyó a él y a otros chicos de Fiorito y de otros lugares del sándwich pos partido. Ella asintió cuando Francis les pidió el pibe. Y de ahí a subirse a la caja del Rastrojero el tiempo fue una ráfaga. Y ella siempre ahí, firme y segura, humilde exponente, acaso la más humilde de todas las madres que acompañaban con el mismo sentimiento a sus retoños.
La vida de Tota iba a continuar con un perfil bajo aún cuando nombre y apellido de su primer hijo varón volaban hacia alturas impensadas y por momentos intuía que el Pelusa también se le iba. De ahí tanto abrazo, tanto afecto mutuo, porque acaso a este cincuentón que dormita a 8.000 metros de altura también advirtiera lo mismo a pesar de su edad temprana. Y no era todo color de rosa. Una tarde estaban jugueteando cuando un ladrón corrido por la policía cruzó el terreno revolver en mano saltando alambrados. Y no era una excepción.
“Cómo no va a estar feliz, si está conociendo el mar”, me confesó tirados junto a Diego y sus hermanos en las playas uruguayas de Atlántida cuando hubo día libre durante el Sudamericano Juvenil del 79 y la familia compartió con la de su amigo Jorge Cyterszpiler un día de ocio. Chitoro se revolcaba y su cuerpo se arenaba como una milanesa. Estaba conociendo el mar. Y ella contemplaba todo en silencio, como siempre. Con los ojos achinados para no perder nada referido a su familia. Gozando de cada gozo y sufriendo con cada tropezón. A carcajada plena cuando confiaba, a seriedad suprema ante alguien de afuera, ésos que cada vez eran más. Por eso no asombró aquella noche en New York City cuando el primer amigo y representante festejaba un aniversario como tal y en la mesa central ella estuvo junto a su único marido, mientras la pantalla gigante los abarcaba con unas palabras claras y directas: “El mejor amigo que tuvo a su lado Diego se llamó Jorge Cyterszpiler”. Por entonces su Pelusa y Cóppola formaban una nueva dupla, la que nunca llegó a estar a la altura de la primera, la de la época del comienzo, cuando a los ponchazos y en forma temeraria fueron avanzando entre las espinas y de pronto se vieron en las trincheras de Europa tirando con sebita ante poderosos dirigentes y empresarios habitantes de una sociedad milenaria. Pero eso era otra historia.
Ahora que Ezeiza está más cerca y el ataúd más cerca, acaso con una sonrisa tenue Pelusa recuerde cuando su madre bailaba con él en el patio de su casa en la calle Cantilo, como parte central (sí, como parte central) de su recuperación tras la fractura del vasco Goicoetexea. “No hay en el mundo mejor lugar de trabajo que éste que tiene a Diego con el afecto de su madre al lado, y este patio con césped artificial para empezar a pegarle a una pelota de goma, y para bailar como lo está haciendo con su mamá, y el campo que tiene en Moreno con sauna, pileta de natación y hasta cancha de fútbol”, me dijo el doctor Rubén Oliva. Lo fuerte es que ella lo tomaba de la mano, él se hacía el dolorido en su operado tobillo izquierdo pero igual danzaba, feliz, amplio, sereno, diáfano, lejos del pelotudismo que lo cercaba de a poco y que le mostraba sus garras sin que él se diera cuenta.
Doña Tota. La que nos abrió las puertas de la casa en la calle Lascano a las 6 de la mañana del 7 de septiembre del 79 para ver la final del mundial juvenil de Japón, la que cocinó aquellas pastas que Mario Kempes aún recuerda –lo charlamos durante el Mundial de Sudáfrica en Johannesburgo- cuando el Matador vino a jugar a River y Diego lo recibió a él y a sus padres en su hogar de Devoto y con el colega Eduardo Rafael compartimos el momento.
Y en su adolescencia no le había pasado bien. Digno exponente de un pueblo sufrido, había pasado por Buenos Aires como empleada doméstica, pero regresó a Esquina. Y allí decidió reincidir en la búsqueda de nuevos rumbos, cuando confiaban en el peronismo, pero la revolución libertadora les cortó al medio las ilusiones y Villa Fiorito fue el lugar que encontraron después de un breve paso por Villa Caraza.
Tota… La que en silencio sufrió cada vez que su hijo mayor se pasaba de la línea de cal a una cancha oscura y atroz, la que una madrugada vivió en carne propia un allanamiento clandestino nunca aclarado en las épocas de Suárez Mason, mandamás de Argentinos y amo y señor de la empresa Austral, que había posibilitado que Diego continuara en la Argentina.
Ya senil, apeló a su instinto de futbolera para gambetearle a la muerte. Varias internaciones en la clínica Los Arcos terminaron con la pelota dando en los dos postes y saliendo. Hasta que a media tarde del sábado, a la hora que solían finalizar aquellos partidos de chicos a los que ella no dejaba de ir, con Diego en los Cebollitas y con Lalo y Hugo después, se fue. En silencio. Dejando todo en la cancha.