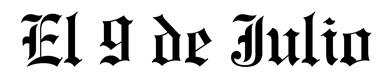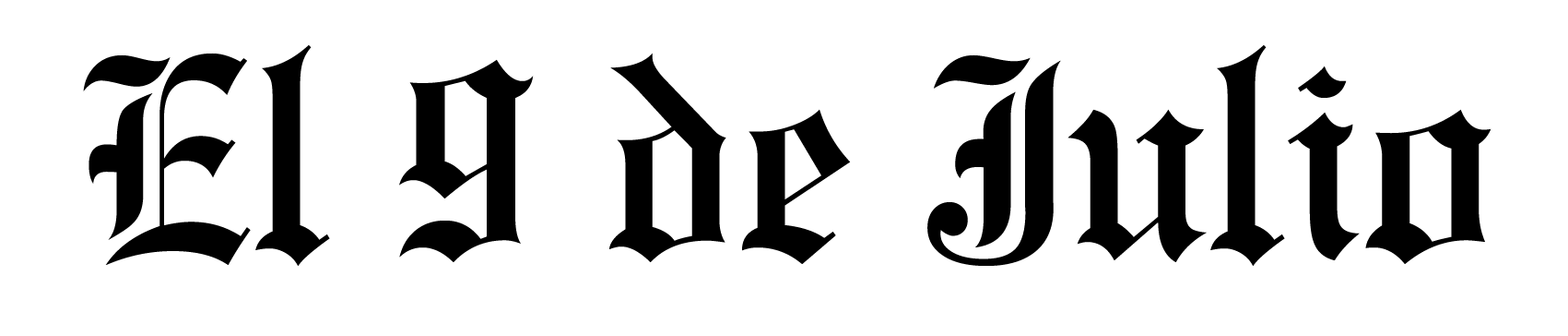(Testimonio de nuestra historia, camino al Bicentenario)
* Por Francisco Pastor.
[23 de noviembre de 2009] Teniendo en cuenta que hace poco tiempo hemos celebrado el día de la raza, pongo a disposición de los señores lectores este desgarrador documento, cuyo autor Bernardo Carreira relata los orígenes del pueblo de Salliqueló y se remonta a la conquista del desierto, relatando cuando el Gral. Roca llevó a cabo su llamada “Campaña al Desierto”.
Después de hablar de: “…el destino del hombre, los latifundios, las leyes de la colonización, etc…” dice que: “…El gobierno de turno, como premio a los expedicionarios, les regaló todas estas tierras que, mediante astutas triquiñuelas, muy pronto pasaron a poder de unos pocos particulares, con el resultado desastroso de que ‘el Estado se desprendió en favor de quinientas cuarenta y una (541) personas nada menos que de cuatro millones setecientas cuarenta mil setecientas cuarenta y una (4.740.741) hectáreas, que llegaban desde el mismo Gran Buenos Aires hasta el Chubut y Tierra del Fuego’… Increíble, monstruoso, pero real…” Después de otros conceptos dice:
“Como en las viejas tragedias…”
“En esa zona, de acuerdo a lo que podemos deducir a través del valioso material lítico obtenido tras muchos años de afanosas investigaciones llevadas a cabo por nuestro recordado amigo de la infancia, Gabriel Campomar, secundado generosamente por Lataza, Julio Araco, Oscar Ruíz, Eduardo Paternesi y Víctor Mayo, había existido en otras épocas una gran población indígena, evidentemente de origen Araucano, de acuerdo a lo anotado por Estanislao Zevallos en su libro «Un Viaje al País de los Araucanos» y otros publicados después por el mismo autor.
En la Historia Negra de la Humanidad tenemos el terrible Atila, que se jactaba en sus aniquiladoras excursiones proclamando con orgullo que ‘donde pisa mi caballo Bucéfalo, no crece más la hierba’, como testimonio monstruoso de su obra de exterminio… En nuestra Argentina hubo un hombre al que se lo considera como héroe, al que podemos parangonar con el Atila asiático: en su llamada ‘Campaña al Desierto’, masacró a sable y fuego a toda una raza americana que regó con su sangre generosa los pastos y arenales de cientos de leguas, donde también fueron vertidas miles de millas de lágrimas de madres que vieron cómo la ‘civilización’ asesinaba a su hombre, a sus padres ancianos, a sus hijos, a sus parientes con ensañamiento impío, porque la orden era ‘no tomar prisioneros’. Al que no caía bajo las balas, se lo degollaba como a un carnero, según me lo certificó personalmente, en su residencia del Barrio Norte, de Buenos Aires, uno de los pocos supervivientes que ya quedaban de aquella trágica ‘Expedición’ al desierto: el teniente coronel Eduardo E. Ramayón, autor, entre otros varios libros, de ‘La Caballada en la Guerra del Indio’.
Ese hombre, que se había ‘curtido’ en los fortines de frontera, como les sucedió a Racedo, Villegas, el comandante Prado, que también describe la vida de frontera en su libro ‘La Guerra al Malón’. Ese hombre, reitero, quiso sincerarse conmigo cuando supo que yo buscaba información auténtica y de primera mano para escribir un libro algún día sobre el destino trágico de los dueños legítimos de estas tierras, y con voz aún segura pero de matices amargos por momentos, como si algo muy duro lo estuviese royendo por dentro, me confesó que ‘la Campaña al Desierto no fue ningún acto heroico’… ¡Mentira! Con los cañones a retrocarga que teníamos y los máuser, los ‘barríamos’ como a las moscas con una palmeta… Cuando le caíamos en los toldos en esa gigantesca ‘pinza’ que había organizado el General Roca, a los que alcanzaban a montar y largarse campo afuera, le poníamos los puntos y lo volteábamos del caballo a mil metros de distancia… ¡Aquello fue un paseo sangriento, terrible!… Avanzábamos a marchas forzadas y la orden era ‘no tomar prisioneros que pudiesen entorpecer la marcha’. Los guerreros jóvenes, aún de a pie, nos hacían frente a pura ‘chuza’ y bolas, peleando como leones y muriendo en arremetidas increíbles como si despreciasen la vida… Los que alcanzaban a disparar entre los pajonales, ya tendrían su turno más adelante, porque nadie podía escapar de ese cerco de hierro que le habíamos hecho y que se cerraba cada vez más’..
Yo, sobrecogido por lo que oía, lo iba acuciando a preguntas: -¿Qué pasaba con los ancianos que no podían pelear, don Ramayón? ¿Las mujeres y las criaturas?.. En algunos momentos, Ramayón se había detenido en su narración para mirarme fijamente a los ojos, y en este caso la comisura de sus labios se distendió hacia abajo y apretando los dientes inconscientemente, hizo sonar los nudillos de sus manos y me respondió muy quedo, mientras la ‘nuez’ de la garganta le subía y le bajaba como si tuviese problemas para tragar ‘algo’ que no había llevado a la boca:
– Señor periodista, le haré una confesión terrible si usted me promete no contarlo mientras yo esté con vida… ¿De acuerdo?
– De acuerdo, don Ramayón! Aquí tiene mi mano… Y le tendí la diestra que aquel veterano la tomó entre sus palmas en un gesto de angustia y ternura a la vez…
– Vea… don Carreira… Aquella vida de frontera nos endurecía el alma y nos hacía callos como la pala en la mano… Sin embargo, aquello me resultó muy difícil de soportar… Los ancianos que quedaban encerrados en el cerco de la tropa, ni siquiera pestañeaban. Derechos, con desprecio, casi sonriendo, los brazos caídos, a veces apoyados en algún chicuelo azorado que nos miraba con horror, no decían una palabra ni pedían clemencia… Las mujeres se metían en los toldos con los más pequeñitos en los brazos… Y cuando le tocábamos con el espuelín al caballo que montábamos, avanzando al paso con el sable en alto, algunos se golpeaban el pecho casi al unísono: ¡Indio muriendo como toro!… ¡Indio no cobarde!… ¡Huincas de mierda! (‘Huinca’ le decían al hombre blanco) Aquello era una carnicería -continuaba Ramayón y al que quedaba vivo, lo degollábamos como a carneros…
– ¿Y las mujeres?..
– ¡No había perdón!.. Le quitábamos los hijos de los brazos y… ¡a degüello! Solo se salvaban las indiecitas lindas y los pequeños, que eran enviados a retaguardia, para luego, o cuando había suficiente contingente, remitirlos a Buenos Aires… Las indiecitas de piel oscura, esbeltas y ariscas, eran entregadas en las casas de familia ‘bien’, para que los ‘niños’ pudiesen saciar sus ansias eróticas… Los más chiquitos iban a parar nada menos que a los centros de Damas de Caridad, vendiéndolos a dos pesos cada uno, como esclavitos… Por otro lado, eso no es ningún secreto, porque fue publicado en los diarios porteños de la época”…
Lo que me dijo Ramayón, más tarde sería confirmado por Benito Lynch y otros autores que yo nombro en mi obra inédita ‘¡Orden de Matar!’, donde no dije todo esto respetando la promesa que había hecho. Pero ahora lo saco a luz porque han pasado casi cincuenta años y mi confidente ya falleció hace mucho tiempo.
No se asombre el lector: Desde 1536, en que Don Pedro de Mendoza ordenó a su hermano que saliese de aquella aldea llamada Buenos Aires para reducir por la fuerza o matar a los indios ‘querandíes’ (en realidad eran una parcialidad de los guaraníes), hasta la nefasta ‘campaña’ citada, se hicieron tantas iniquidades contra el indio que, para justificarlas, se tejió una leyenda negra donde ese habitante autóctono aparecía como una bestia feroz e implacable, lo cual era totalmente desmentido por los religiosos que penetraban al interior del país, donde siempre fueron acogidos con respeto y cariño, convirtiéndose dócilmente al cristianismo.
Pero quienes escribieron nuestra historia no dicen que los blancos ‘civilizados’, el ‘huinca’, traicionó sistemáticamente la confianza de los indígenas con el propósito de que la burguesía aristocrática se apoderase de sus tierras, tal como lo hizo el gobernador Rodríguez, quien, a la semana de haber firmado de su puño y letra un tratado de paz con los principales caciques de las pampas sorpresivamente les cayó de noche en sus tolderías y pasó a degüello a miles de inocentes, traicionados con el más vil desprecio, justamente por quienes conducían el país. Rosas, que se decía amigo del indio, en una sola de sus ‘entradas’ al Desierto, mató a más de 10.000 indios… Lo dice Schoo Lastra en su libro ‘El Indio del Desierto’ y otros autores… Quizá millones de habitantes, humanos como nosotros, vertieron su sangre en estas tierras vírgenes que les pertenecían por derecho propio, y torrentes de lágrimas fueron derramadas por aquellas pobrecitas indias que eran madres, esposas, y como la mujer blanca, tenían alma, tenían su corazón, que sufría horrores viendo cómo, sistemáticamente, el blanco los acorralaba, le robaba sus bienes, en un ansia feroz de rapiña… En la campaña iban quedando viudas, huérfanas, mutilados, que ya no tenían que comer… Y entonces los guerreros jóvenes, como al león que lo acosan con hierros candentes, se rebelaban contra tanta ignominia y montando sus potros de pelea caían como aludes incontenibles sobre las poblaciones fronterizas arrasándolo todo… La furia, el dolor la rabia contenida había estallado y el indio enardecido perdía el sentido de humanidad y no perdonaba… Se llevaba cautivas blancas, hacienda vacuna y caballada… .
Ahí era donde el blanco ponía el grito en el cielo; ¡Bárbaros! ¡Salvajes!… ¡Bestias sanguinarias! ¿Tenían razón? Si estudiamos cuidadosamente los testimonios de los cientos de autores que han escrito sobre este tema, como lo hice yo a través de toda mi vida de investigador, podremos comprobar que siempre fue el hombre blanco quien atacó primero, quien violó los acuerdos de paz, quien engañó al indio con promesas que nunca cumplía… El indio, manso por naturaleza, tuvo que rebelarse al fin, cual lo hace una bestia acorralada, y luchar en defensa de su familia, de su tierra, del nutrimento que le iba faltando cada vez más, que era por entonces el caballo cimarrón que abundaba por millones en la campaña… Por eso cuando se hacía un tratado de ‘paz’, siempre se le prometía a los caciques la entrega periódica de ‘tantos’ millares de yeguas (porque las yeguas nadie las quería) para que pudiesen subsistir… Pero en vez de ‘yeguas’, como ya lo hemos visto, le daban sableadas y balas… Y el hambre es un imperativo natural que hace olvidar todos los principios éticos y de ‘civilización’, llegando a convertir al hombre hasta en antropófago, tal como lo demuestras muchos pasajes de la historia de la humanidad…
Así es como yo he visto la trayectoria del indio argentino y así lo digo con toda valentía porque tengo el derecho, como argentino, de no ser traidor consciente con nuestros hermanos de raza que tuvieron la desgracia de nacer en este bendito suelo…
Y ese ‘suelo’ comprendía en forma indivisa lo que tan afanosamente estudió Campomar, cual si hubiese intuído que también por aquí el cielo límpido fue perturbado por celajes enrojecidos de tragedia y el suelo aún gemía su dolor en el ulular del viento, cuando en soplos invisibles removía las arenas con uñas frenéticas haciendo médanos cual si quisiese poner a la vista los testimonios de un pasado ignominioso que clamaba por una redención…
Como en los romances clásicos, como en las viejas consejas que se cuchicheaban con recelo al oído, yo he visto cuando niño en una dimensión del tiempo que los humanos intuímos con instintivo temor, como la sangre del indio parecería haber encarnado en el color punzó de las humildes margaritas, cuyos pétalos, en las madrugadas, recibían el beso trémulo de las perlitas líquidas condensadas por el rocío material, cual si aquellas lágrimas de madres vertidas otrora, resucitaran cada día para brindar su caricia conmovida a la sangre del hijo caído, encarnada en una flor… Misterios del Supremo Creador… Que nosotros no entendemos…”
Hasta aquí el relato de Carreira. Pero les quiero agregar otro documento que gracias a la gentileza de la familia Hopkins – Williams de Trevelin (Chubut) tengo en mi poder, se trata de las memorias de John Daniel Evans “El Molinero” un pionero de la colonización galesa. Este hombre cuenta que en el mes de junio de 1888 partió para Patagones para concretar la compra de caballos, yeguas y aperos para el traslado y poblar la “Colonia 16 de Octubre”, y dice lo siguiente: “En el trayecto entre VALCHETA a PATAGONES, lo que viví me dolió y aún me lamento, lo acá ocurrido me marcó el alma duramente, estaba en uno de los mejores momentos de mi vida, juventud, lindo futuro y generalmente lo que me proponía lo lograba, pero esto me era imposible de comprender. El camino que recorríamos era entre toldos de los indios que el gobierno había recluído en un reformatorio. En esa reducción creo, que se encontraban la mayoría de los indios de la Patagonia, el núcleo más importante estaba en las cercanías de VALCHETA; estaban cercados por alambre tejido de gran altura, en ese patio los indios deambulaban , trataban de reconocernos, ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut, sabían que donde iba un galés seguro que en sus maletas tenía un trozo de pan, algunos aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento intentaban hacerse entender hablando un poco castellano un poco galés “Poco Bara Chiñor, “Poco Bara Chiñor” (Un poco de pan señor).
Desde los comienzos de la Colonia Galesa los indios TEHUELCHES que frecuentaban la zona motivados por el trueque o para pasar el invierno, habían aprendido a pedir pan en galés BARA (PAN).
Los indios tehuelches durante el verano se instalaban en los valles de la cordillera con sus toldos y su ganado; entrado el otoño levantaban campamento y se situaban cerca de GLYN DU a la vera del Río Chubut, es aquí donde frecuento al HERMANO DEL DESIERTO que tantas destrezas me enseñó y en especial recuerdo a mi amigo hijo de una de las mujeres de Wisel. Al principio no lo reconocí pero al verlo correr a lo largo del alambre con insistencia gritando BARA BARA, me detuve cuando lo ubiqué. Era mi amigo de la infancia, mi HERMANO DEL DESIERTO, que tanto pan habíamos compartido. Este hecho llenó de angustia y pena mi corazón, me sentía inútil, sentía que no podía hacer nada para aliviar su hambre, su falta de libertad, su exilio, el destierro eterno luego de haber sido el dueño y señor de las extensiones patagónicas y estar reducidos en este pequeño predio. Para poder verlo y teniendo la esperanza sacarlo le pagué al guarda con el dinero que mi madre me prestó para comprarme un poncho, el guarda se quedó con el dinero y no me lo entregó, sí pude darle algunos alimentos que no solucionarían la cuestión. Tiempo más tarde regresé por él, con dinero suficiente dispuesto a sacarlo por cualquier precio, y llevarlo a casa, pero no me pudo esperar, murió de pena al poco tiempo de mi paso por Valcheta.”
…Termino de transcribir todo esto con un nudo en la garganta, y pienso que a tantos años de ocurrido la cosa no cambió mucho, los pobres hijos de esta tierra siguen abandonados a lo que Dios disponga, diezmados por el hambre, la miseria, las enfermedades y la avaricia del hombre.