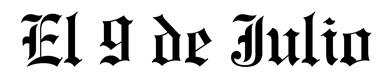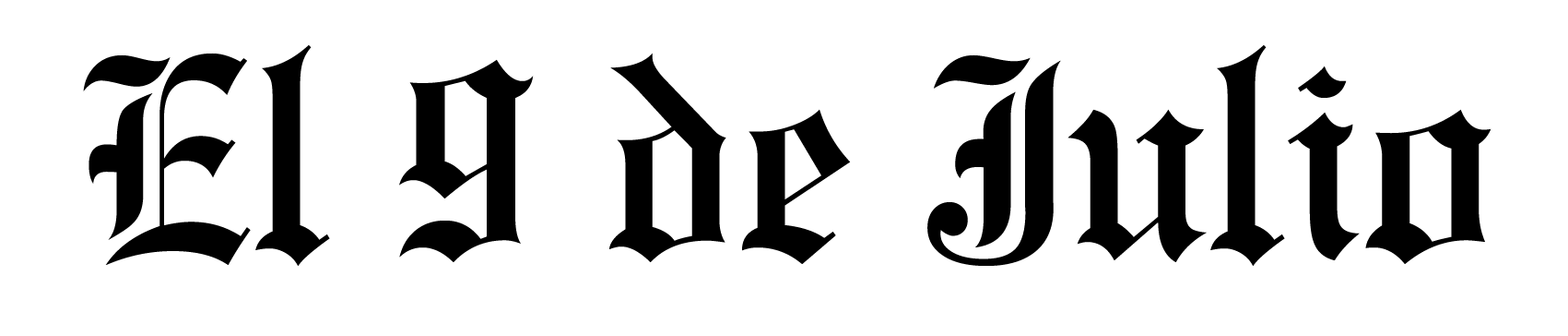Por Carlos Crosa, médico y escritor nuevejuliense.
Una infinitud motivacional hay en abarcar/ser abarcado, del abrazo.
Infinita, también, es la intransferible trascendencia hasta para el testigo del abrazo, ya entre amigos, enamorados, deportistas, o para quien se hiciere eco del abrazo en Turín de Nietzche, al cuello del caballo flagelado por el látigo, abrazo que motivó más de un siglo después el film EL ABRAZO DE TURÍN, donde la
idea del eterno retorno es la constante, al unísono de la consunción de la vida.
¿Qué abarcamos al abrazar? ¿Plenitud, o una irremediable incompletud?
¿Qué buscamos al acunar pesares en la amorosa calma del abrazo? ¿Cuánto de la difusa sensualidad sobre la cual el adulto se sobreimprime en su niñez?
¿Cumple ese acto inevitablemente fugaz el sueño de unión definitiva con el ser amado?
Si evocar es pasar de nuevo por el corazón, ¿qué ecos de su latir hay en esa consustanciación y sus efectos colaterales, hasta subversivos, para el alma?
De tal inabarcable infinitud, rescato el asombro y la alegría del abrazo, la fecunda alegría que nos tienta a lo imposible de eternizarla, porque ningún extasis
es perpetuo. Por eso la alegría está siempre de paso y sólo su estela perdura.
No se escapa al decir esto último, que la tristeza o el pesar no están ausentes en el abrazo. Sin embargo, aunque ambos provengan de distinta fuente,
no son incompatibles en el abrazo, ya que, transitanto la pena de un momento dado, la alegría es como un destello lejano dando la certeza de que, tarde o
temprano, el tránsito de un inevitable penar nos acercará de nuevo a un abrazo y su fulgor.
A Luis (Tití) Peres y Susana Cantero, in memorian.