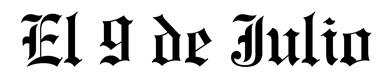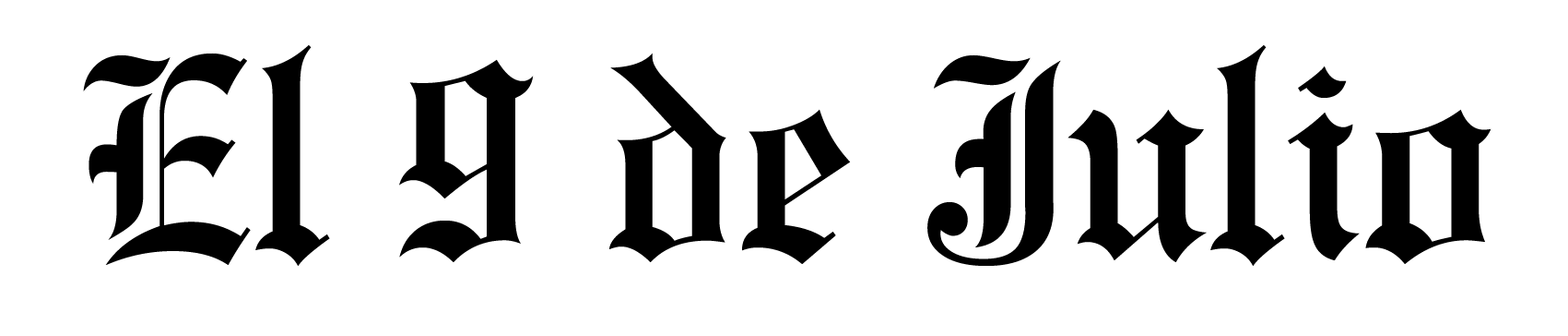En la obra “Villa Ceferino” escrita y protagonizada por Sandra Brance Appella y dirigida por Gustavo Delfino, recientemente presentada en «La Esquina Arte y Cultura», las madres y los pibes del barrio cantan: “¡Pan y mate cocido en la Villa Ceferino, pan y mate cocido en la Villa Ceferino!”. Con la imagen en alto de Ceferino Namuncurá y agitando este canto hicieron frente y corrieron al “tsunami blue”, un frente gigante de polis encapsulados detrás de escudos transparentes. Los pibes estaban tan emocionados, por primera vez, que por única vez, habían logrado correr a los polis. Esa noche hubo cumbia, luces, humo y un gran ovni multicolor. Eso sí, en los próximos días recibieron la noticia, “Ceferino no se va” pero el curita piola sí, con el labio morado se apareció disculpándose, que se tenía que ir, que lo hacía por ellos.
Ceferino “don de Dios a la iglesia argentina en beneficio de la comunión nacional” reza el lema salesiano presente en una de las tantas biografías ilustradas que circulan y han circulado desde su muerte a los 18 años en 1905.
A Ceferino no lo desapareció el Estado, pero casi. Lo borroneo y lo hizo reaparecer así como ilusión, como fantasía, como promesa. Esperanza de integración, esperanza de pertenencia. Así, ¿Cuántos como Ceferino?
Pero a su vez, Ceferino no es un niño mapuche del montón… Ceferino es nieto de Calfucurá, líder de la Confederación Indígena que resistió durante la segunda mitad del siglo XIX los procesos de territorialización que buscaban destruir y desmantelar la organización indígena y a la vez borronear toda una historia de pactos y tratados que las tribus y naciones venían manteniendo con el gobierno colonial. Calfucurá resistió y precisamente el valor de su destreza pasó por su capacidad para ser cabeza, lonko, cacique, un tipo de política nacida para representarse ante aquello que tendía a cobrar forma como poder hegemónico. El valor de su cabeza quedó definitivamente instituido, entrando en el archivo de la historia nacional, cuando Zevallos excavó de su enterratorio el cráneo que se llevó al museo como trofeo de guerra.
Zevallos es el mismo autor de “La Conquista de las 15000 leguas”, donde reconstruye una genealogía histórica forzada para sostener el argumento que legitimó la expropiación violenta de los mapuches: que “son araucanos”, “venidos de Chile”, que no son los “nativos”.
“Precisamente aquí los míos han luchado contra lo argentinos” reza otra línea que los salesianos hacen repetir a Ceferino en su biografía.
“Si la cruz, sirve para redimir, bienvenida” había dicho Julio A. Roca en plena “Conquista del Desierto”.
El yo de Ceferino convencido de transformarse a sí mismo para lograr la pertenencia, pone de un lado, en el pasado, a los mapuche luchadores, los “malos”, los “malón”, sólo posibles ya de hacerse presente en el siglo XX como figura fantasmática, y pone del otro lado, quizás en el futuro, como promesa, como devenir, a los “buenos”, a los argentinos (¿a la Argentina?). En cambio, y mientras tanto, él mismo, permanece situado en un hiato liminal eterno, sin terminar de pasar ni para un lado, ni para el otro.
Lo paradójico de todo esto es que ni Calfucurá ni Ceferino, sus familiares directos, ni tampoco sus herederos de lucha política, pueden controlar ya su imagen, su cuerpo, su rastro que sin embargo, circula y circula diseminado bajo el control del enemigo/amigo que controla los aparatos ideológicos del Estado que no parecieran poder funcionar sin indígenas fetiches, convertidos en trofeos y dones intercambiables para engrandecer algo tan vacío, lejano y con promesa de futuro constante como termina siendo la Patria, los argentinos.
Lo doblemente paradójico, siempre es, y seguirá, tal vez, siendo, la dependencia que tenemos de esta promesa, presente en aquellos que van, una y otra vez a Ceferino, en busca de una ilusión, en busca de una posibilidad de convivencia, que la mayoría de las veces, si bien encuentran la algarabía y satisfacción infinita de una batalla, terminan traicionados con el costo de sus vidas.